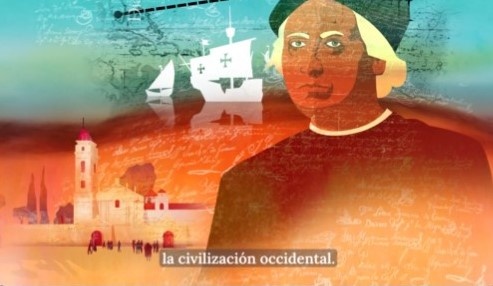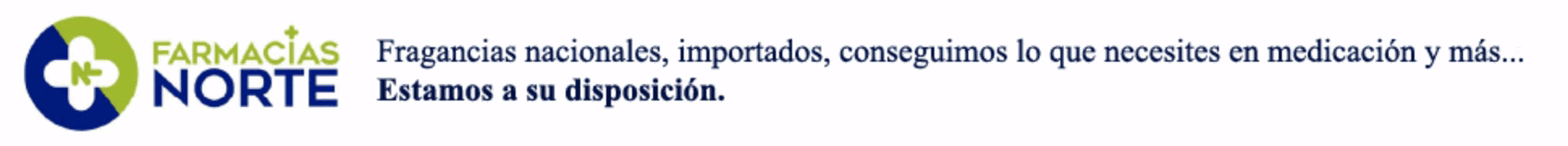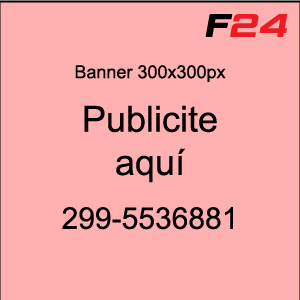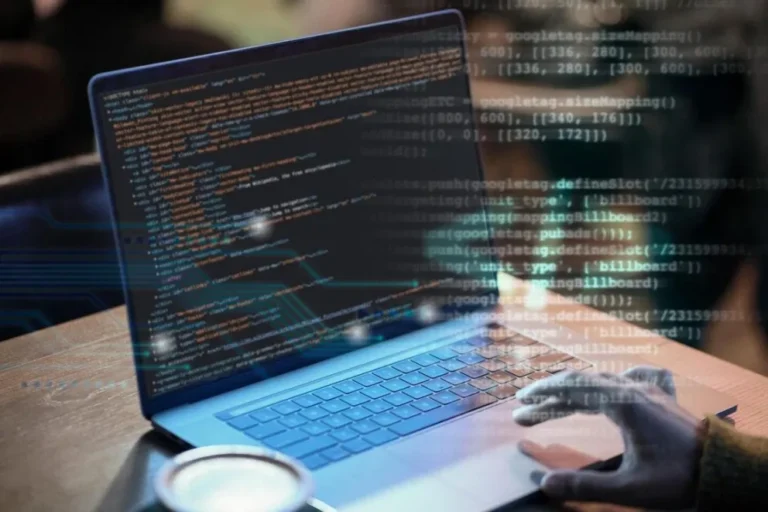Este 12 de octubre nos sorprendimos con un video emitido por el Gobierno Nacional que califica a los pueblos originarios de América como “salvajes” y “bárbaros”. El breve video afirma además que Colón (y Occidente) trajeron orden y progreso donde había caos y violencia. En el marco de una intolerable falta de respeto hacia las poblaciones indígenas americanas, el mensaje retrata una situación que no solo es falsa, sino que fue exactamente al revés.
Hay varias aristas en este video que intentaré resumir en estas líneas. En primer lugar, las categorías de “salvajismo” y “barbarie” para caracterizar a cualquier sociedad han sido superadas por la antropología y las ciencias sociales desde hace más de un siglo. Si bien a comienzos del siglo XX aún persistían algunos resabios de las ideas evolucionistas decimonónicas, el avance de la ciencia y la ética llevó al abandono de estos conceptos por su connotación negativa y discriminatoria. También por su incapacidad explicativa. Hace mucho tiempo que sabemos que no existen sociedades bárbaras ni salvajes. Cada grupo cultural —o “tribu”, como erróneamente se los suele denominar — tiene su propia forma de organización política y social, desarrolla su economía y profesa su vida espiritual. Ninguna es mejor que otra: son simplemente diferentes, y deben ser respetadas y valoradas en sus propios términos. Considerar que existen (o existieron) sociedades “salvajes” o “bárbaras” es hoy en día para la antropología tan anacrónico como sostener que la Tierra es plana para la astronomía. Declarar que los indígenas americanos eran bárbaros o salvajes —además de ser una falsedad— es tan repudiable desde el punto de vista moral y ético como decir que los “negros son inferiores” o que los “judíos son una raza impura”.
En segundo lugar, los pueblos que los europeos encontraron al llegar a América no tenían nada de salvajes ni de bárbaros —si queremos usar ambos términos como adjetivos—. Eran herederos de una rica tradición cultural desarrollada en el continente desde que fue poblado por seres humanos, hace al menos 15.000 años. Durante ese largo período, los primeros habitantes se habían expandido desde Alaska hasta Tierra del Fuego, organizándose en distintas formas sociopolíticas: desde grupos de cazadores y recolectores nómades, como los Querandíes o los Tehuelches, hasta sociedades altamente jerarquizadas y complejas que llegaron a crear el Tawantinsuyu, el imperio de los Incas. Por supuesto que existían tensiones y episodios bélicos entre las poblaciones originarias, pero dentro de una escala limitada, incomparable con la violencia estructural que se vivía en Europa en esos siglos (una guerra tras otra) y mucho menor que la que los propios europeos ejercieron contra ellos. En muchas regiones de América del Sur, esa violencia continúa hasta el presente.
Si hablamos de violencia, es importante recordar que, en casi todos los casos, los indígenas recibieron a los recién llegados con hospitalidad. La resistencia indígena durante la conquista fue la reacción a la agresión inicial de los europeos. Por ejemplo, los Querandíes de nuestras pampas alimentaron durante dos semanas a los españoles de la recién fundada Buenos Aires, pero cuando esto cesó, Pedro Mendoza envió a su hermano Diego de Mendoza Luján para castigar a los indígenas por el retraso en el suministro de alimentos. Los Querandíes solo se defendieron y pelearon en lo que se conoce como el Combate de Corpus Cristi. Estos cazadores-recolectores no podían generar un excedente suficiente para alimentar indefinidamente a cientos de europeos. No les mandaron más comida simplemente porque no les sobraba más. La violencia la ejercieron los conquistadores; la agresión siempre comenzó del mismo lado.
Cuando se discute sobre los pueblos indígenas americanos y se hace referencia a su grado de desarrollo, usualmente se ejemplifica con las sociedades más complejas, como las andinas, y sus logros tecnológicos: construcciones de piedra que resisten terremotos, caminos que se pueden usar aún hoy, sabiduría astronómica, conocimiento sobre la naturaleza, etc. Sin embargo, hay otros rasgos culturales menos visibles, pero quizás más trascendentes, que quiero resaltar. Dos de estos atributos son la cooperación y la solidaridad. Por ejemplo, entre los cazadores nómades —de nuevo, como los Querandíes y los Tehuelches— o entre grupos más sedentarios, como los Guaraníes o los Mapuche toda la gente comía lo mismo —el producto de la caza, la recolección o la horticultura se compartía entre los miembros del grupo.- todos los niños recibían la misma comida y el mismo entrenamiento, tanto los huérfanos como los que tenían ambos padres y todos los viejos eran cuidados hasta el último de sus días. A nadie se lo dejaba morir de hambre o de frío – como sucede en los crudos inviernos de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Todos estos “salvajes” cuidaban a su gente, a todos. La solidaridad y la cooperación eran —como lo son hoy en día en muchas etnias— los principios estructuradores de la sociedad.
Más allá de todos los cuestionamientos éticos y morales, el video muestra un absoluto desconocimiento del aporte que las poblaciones indígenas hicieron a la humanidad. Entre muchas otras cosas, esos “bárbaros” cambiaron la alimentación del mundo. Durante miles de años en América, los conocimientos botánicos y de la naturaleza les permitieron domesticar muchas plantas que hoy son la base de la alimentación mundial: maíz, papa, batata, poroto, zapallo, mandioca, tomate, ají, maní, girasol, etc. También domesticaron una gran variedad de frutas tropicales, como ananá y guaraná. Además de otros vegetales que llenaron de placer a Europa como el cacao para hacer chocolate, el tabaco para fumar, o la papa para destilar el vodka. Por último: ¿qué sería de nosotros sin la yerba mate? Todos y cada uno de estos son inventos de los “salvajes” americanos.
En definitiva, más allá de los errores históricos y conceptuales del video del 12 de octubre, lo repudiable es el mensaje que este tipo de discursos transmite hoy. Reproducir categorías racistas y coloniales bajo la apariencia de una celebración nacional no solo distorsiona el pasado, sino que también legitima la desigualdad y la exclusión de los pueblos indígenas en el presente. Reconocer la complejidad y la diversidad de los pueblos originarios no es solo un gesto de corrección política: es una condición indispensable para construir una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria, capaz de mirar su historia con honestidad y aprender de ella. Una sociedad más justa que intente reparar todo el daño que se ha ejercido —y que aún ejerce— sobre los habitantes originales de nuestro país. La deuda de Occidente con ellos es infinita y probablemente impagable. Lo menos que merecen es que se los trate de salvajes. No es necesaria, ni soportable, tanta infamia.
*Gustavo G. Politis es Arqueólogo e investigador INCUAPA-CONICET