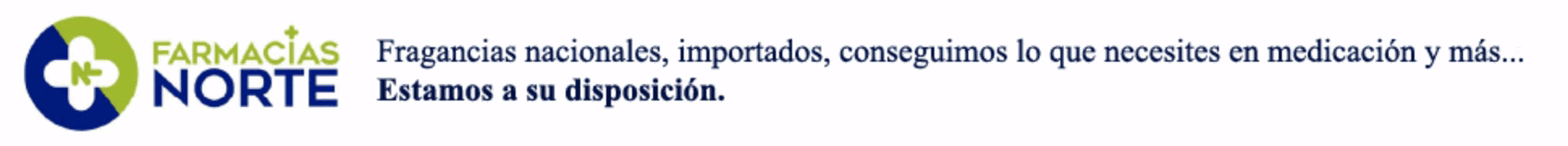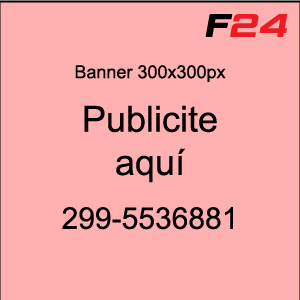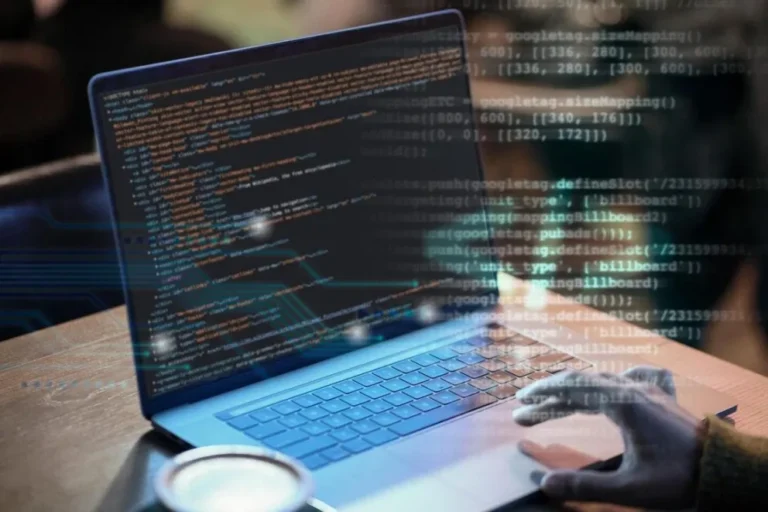Los represores siguen callando. Guardan silencio sobre sus crímenes y el destino de sus víctimas. Juzgados y condenados en muchos casos, hacen que miles de personas permanezcan en una dimensión desconocida y someten a sus seres queridos al infierno de no tener una tumba donde acercar una flor o una lápida donde derramar las lágrimas de tantas décadas de sufrimiento. En Córdoba, el empeño de los familiares de los detenidos-desaparecidos está haciendo tambalear ese plan siniestro. El juzgado federal, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, anunció que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había encontrado restos humanos en el predio del Ejército donde funcionó el campo de concentración de La Perla. El hallazgo generó gran esperanza en las familias que siguen demandando verdad y justicia.
La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración estaba al mando del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba.
Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en esa mazmorra, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. La gran mayoría de las víctimas están desaparecidas.
En la provincia se llevaron a cabo 17 juicios desde que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el juzgamiento de los responsables. En varios de esos procesos, se reconstruyó qué pasaba en La Perla.
Teresa Meschiatti, que estuvo allí secuestrada, dejó una frase contundente sobre cuál era la mecánica del exterminio en ese campo de concentración. “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”.
En Córdoba, los vuelos de la muerte no fueron la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas, sino los enterramientos. En La Perla se hablaba de los pozos, del metro ochenta o de ver crecer los rabanitos desde abajo. Esos eran los eufemismos siniestros a los que recurrían los oficiales que eran dueños de la vida y de la muerte.
Los secuestrados que iban a ser “trasladados” eran preparados. Se los separaba de la cuadra donde estaba el resto de sus compañeros. Les ponían una venda en los ojos y una mordaza en la boca para que no pudieran gritar. Les sujetaban también las manos por detrás. Después eran subidos a un camión Mercedes Benz. Con el humor que da lo perverso, los represores hablaban de los “Menéndez Benz” porque eran los vehículos que estaban al servicio de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.
En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos. Se podían llevar hasta 60 o 70 personas juntas, declararon los sobrevivientes. Después, se volvieron más reducidos. Los camiones solían llegar a las tres o cuatro de la tarde, cargaban a los prisioneros que serían asesinados y partían. En general, estaban de regreso en un lapso breve: entre 20 y 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, dejó establecido el tribunal oral que estuvo a cargo de la megacausa La Perla.
Hubo testigos que vieron lo que pasaba en el campo de concentración desde afuera, como fue el caso de José Julián Solanille, un trabajador rural que se acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y declaró luego en los juicios. Él habló de los camiones que se iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después y de los enterramientos que él mismo llegó a contabilizar.
En 2004, el entonces teniente coronel Guillermo Bruno Laborda hizo un reclamo administrativo, molesto con la Junta de Calificaciones. Allí mencionó que había participado en dos fusilamientos y dijo que a comienzos de 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país, habían removido los cadáveres que estaban enterrados en las inmediaciones de La Perla. Mencionó que hubo unos 200 militares abocados a “limpiar” la zona de los entierros y que lo habrían hecho con máquinas retroexcavadoras.
La causa sobre los enterramientos clandestinos data de 1998. El EAAF viene llevando adelante medidas desde hace años. Hubo estudios que se practicaron en 2023 y 2024. Se pasó también la tecnología LIDAR, que permite detectar movimientos de tierra, pero el elemento esencial para afinar la búsqueda provino de una imagen aérea de julio de 1979, aportada por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió ver que hubo alteraciones del terreno en ese entonces. Esta imagen fue analizada por Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
La Perla funcionó en las inmediaciones de la guarnición militar de La Calera. Se trata de un área de 14.000 hectáreas, lo que la convierte en una zona de difícil abordaje. Gracias a los testimonios recabados durante décadas, las declaraciones que hicieron militares y la imagen aérea, se logró acotar el área de búsqueda a unas diez hectáreas.
Los trabajos del EAAF comenzaron la semana pasada, más precisamente el 16 de septiembre. El hallazgo de restos óseos humanos se produjo el quinto día de trabajo, de acuerdo con lo que se comunicó este viernes en una conferencia de prensa que se brindó en la sede del Juzgado Federal 3 de Córdoba.
Las expertas del EAAF y del Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba explicaron que se encontraron restos óseos dispersos en un terreno alterado. Señalaron que el hallazgo es compatible con la hipótesis de que pertenezcan a personas que fueron desaparecidas por la dictadura y aclararon que, por el momento, no se puede decir que se hayan detectado fosas. Los restos deberán ser analizados para ver si es posible extraer ADN. El proceso podría demorar meses.
Si bien remarcaron que el proceso está en sus primeros momentos, el secretario del juzgado federal, Miguel Ceballos, destacó el optimismo respecto de que están haciendo la búsqueda en el lugar correcto. Está previsto que el trabajo del EAAF se prolongue por 70 días, lo que implicaría tareas de prospección y excavación hasta finales de noviembre. Sin embargo, los hallazgos tempranos podrían prolongar la labor o darle otro ritmo.
Pese a la magnitud de la represión en Córdoba, el EAAF logró hacer identificaciones en los cementerios de San Vicente –que tuvo gran relevancia para la Conadep– y Cosquín, en un pozo de agua en Unquillo y en las cercanías de La Perla. En 2014, en los hornos de la estancia La Ochoa, los antropólogos forenses, gracias al testimonio de un baqueano, hallaron restos óseos de cuatro estudiantes universitarios que habían sido secuestrados en diciembre de 1975, cuando La Perla todavía no estaba en funcionamiento.
El juez Vaca Narvaja intervino también en ese proceso con el EAAF. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es la que hay que destacar”, afirmó en la rueda de prensa en la que también estuvieron presentes organismos y militantes de derechos humanos.
El auxiliar fiscal Facundo Trotta destacó los aportes de los querellantes y los que se hicieron desde distintos ámbitos estatales, y pidió que quienes cuenten con información que pueda facilitar la búsqueda de los desaparecidos la aporten.
“La desaparición forzada es un delito continuado que termina cuando aparecen los restos”, puntualizó, por su parte, el abogado Ramiro Fresneda, que representa a una veintena de querellantes que promueven la búsqueda.
Entre los integrantes de la querella está Sara “Coca” Luján de Molina, una militante de 99 años, que quiere saber qué hizo la dictadura con su hijo. Raúl Mateo Molina era estudiante universitario y fue llevado a La Perla, donde fue asesinado el mismo día de su secuestro. “Queremos los cadáveres de nuestros hijos”, reclamó Coca días atrás en diálogo con este diario.
Fresneda recordó que otra de las querellantes, Graciela Geuna –sobreviviente del campo de concentración y esposa de un desaparecido–, afirma que no es posible construir una democracia con cuerpos insepultos.
Desde Suiza, donde se exilió en cuanto pudo salir del país para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado, Graciela siguió la conferencia de prensa. Horas después, le envió a esta cronista una frase de Vaclav Havel, dramaturgo y expresidente checo, que dice: “La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte”.
Y, para ella y para los otros familiares, la búsqueda en el predio de La Perla está llena de sentido.