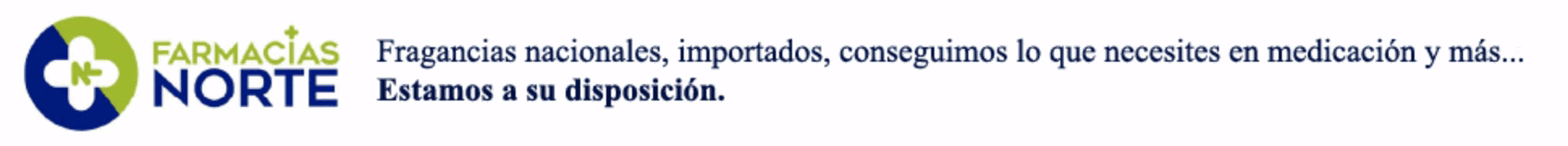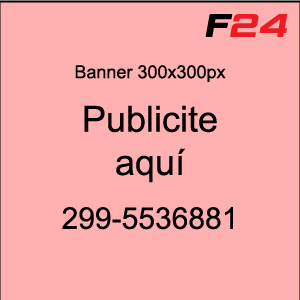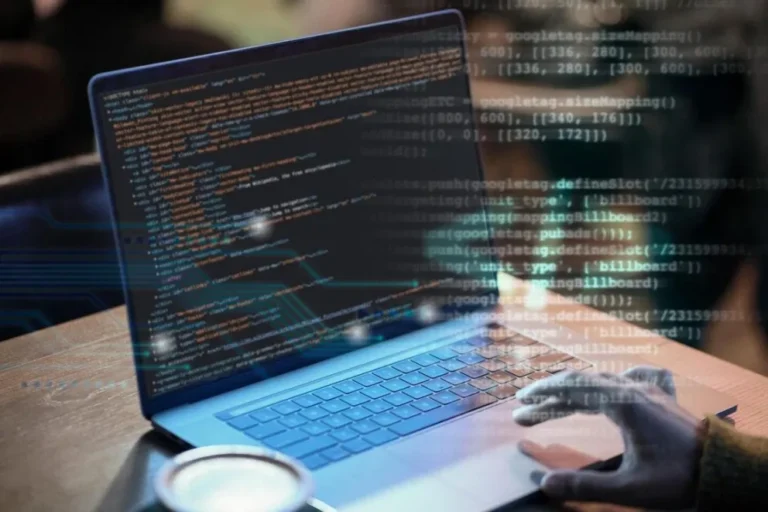En 2019, en un encuentro que mantuvo con jueces en lo social de toda América en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano, el papa Francisco nos decía que América Latina y, especialmente, la Argentina habían ratificado los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas, pero que, sin embargo, los derechos consagrados en esos cuerpos normativos no llegaban con su plenitud a las personas. En consonancia con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando comenzó la pandemia del COVID, señaló que América Latina es la región más desigual del planeta.
El artículo 45 de la Carta de la OEA nos dice que los Estados deben garantizar que las personas alcancen la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social más justo, con desarrollo económico, y ello como condición necesaria para garantizar la paz.
Entonces, nos debemos preguntar, y en especial los jueces, si podemos hablar de la plena realización de las personas en ese contexto, en sociedades como las nuestras, donde una de cada tres personas son pobres o, prácticamente, el 50 por ciento de la población se mide dentro de los niveles de pobreza y marginación, y cinco o seis de cada diez niños son pobres.
El papa Francisco nos decía que las normas están dictadas, que las normas están consagradas. El problema es su vigencia, el problema es su concreción. Nos preguntaba también, en 2024, si se puede ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro. Y en esas reflexiones podemos encontrar la síntesis de justicia y democracia.
No cabe duda que los pueblos y, por ende, las democracias avanzan y se consolidan con desarrollo económico. Precisamente, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, establece la cláusula del desarrollo como un deber del Estado. Pero si lo leemos bien, ese artículo no dice que tal desarrollo económico se pueda alcanzar de cualquier manera, sino que agrega tres palabritas más: “con justicia social”. Con lo cual, la justicia social, lejos de ser “una aberración” como pretenden los gobernantes actuales, es una cláusula constitucional.
Cuando las políticas de gobierno que se llevan adelante se alejan de la justicia social, son entonces políticas contrarias a los imperios de la Constitución Nacional. Las políticas que privilegian el individualismo o ensalzan a los mercados como un dios son contrarias a los lineamientos constitucionales. Y, como en su momento supo decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello importaría alterar el orden profundamente humanístico en que se inspira el modelo constitucional de nuestro país, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas.
Por eso, debemos entender al Estado con un rol fundamental en la aplicación de las políticas públicas. Sin embargo, observamos un abandono, una desidia en la elaboración de esas políticas públicas. Como también decía el Papa Francisco, hoy el Estado es más importante que nunca para garantizar los derechos sociales. Y el rol de los jueces en ese clima es el de comprometerse, hacer cumplir y hacer eficaces los derechos fundamentales de las personas, debiéndose cuestionar desde el derecho los modelos deshumanizantes y violentos.
Nosotros sabemos, siguiendo lo que ya sostenía Abraham Lincoln en el siglo XIX, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la democracia no es solo ejercer con cierta frecuencia el voto, sino que, siguiendo a Luigi Ferrajoli, a esa democracia formal debemos complementarla con la democracia material, la democracia sustancial, que consiste precisamente en la defensa o la promoción de los derechos fundamentales de las personas.
De manera que una norma no es válida únicamente porque provenga de los órganos constitucionales que están autorizados para su dictado, sino que va a ser válida en la medida en que se corresponda con la Constitución, con los tratados internacionales. Es decir, en la medida en que la norma sea justa. Y para eso los ordenamientos nacionales deben incluir a las normas de los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas, que van a componer el bloque de constitucionalidad federal.
De esta manera, hay un nuevo concepto de soberanía, más amplio que el que habíamos estudiado en su momento, y que lleva a que los Estados no pueden invocar la norma interna para dejar de aplicar la norma del tratado internacional. Sin embargo, vemos que esto no necesariamente se cumple. Observamos que, con muy poca reacción, se violan de manera sistemática estos derechos, erosionando la democracia real. Y esto lleva también a que las sociedades descrean de los jueces.
Ya hemos dicho que la democracia es el gobierno para todos. Pero ese gobierno o, mejor dicho, los que gobiernan rara vez provienen de los sectores más vulnerables de la población, sobre los que debería fijarse mayor atención en la efectividad de los derechos y las políticas públicas. Las clases o sectores más vulnerables quedan alejadas de las lógicas con que las democracias deberían garantizar los derechos fundamentales.
Se habla de libertad, pero la libertad solo se puede entender a partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas, reconociendo las diferencias intrínsecas y extrínsecas, y adoptando mecanismos de compensación para que la libertad sea realmente exigible para todos.
El poder emana del pueblo y el Estado monopoliza ese poder, pero debe hacerlo con un ejercicio legítimo, bajo las reglas de la legalidad. Cuando ese poder se ejerce de manera ilegítima o para beneficiar a unos pocos, los Estados se desvían de sus objetivos y los gobernantes pierden legitimidad. Y ahí debería aparecer la función controladora, que es función propia del Poder Judicial, como garante de los derechos y libertades de los integrantes de la sociedad.
Por eso, las respuestas a los problemas que presenta el desarrollo van a depender del lugar donde nos ubiquemos, considerando la ética como una óptica que nos permite mirar la realidad desde el rostro del otro y con un compromiso transformador.
Como señalaba Francisco, hoy aparecen discursos desactivadores de cualquier intento de resistencia, disciplinadores, con un mensaje casi cuartelero: orden y obediencia. Y para el que se rebele, represión. Así podemos ver cómo, de manera sistemática y con un mismo patrón de conducta, cada miércoles se reprime a los jubilados que van a reclamar por los derechos fundamentales o cómo se criminaliza la protesta social, la cual contribuye a la democracia, porque en la protesta social tienen voz los que generalmente no tienen voz. Se ataca a los que piensan distinto, a quienes se los llama “inmundos”, “miserables”. Se hacen requisas en micros que llevan a personas a expresar su opinión. Se cancelan planes sociales concedidos a los sectores más vulnerables de la población. Se silencia la voz de los que denuncian corrupción cuando tienen el deber de informar. Se lesionan derechos y libertades fundamentales. Se recurre a la práctica de legislar por DNU, en una rayana intromisión a las facultades propias de otro poder.
En resumen, hay un permanente apartamiento del estado de derecho que erosiona la democracia. Y aquí debemos esperar del Poder Judicial su rol de poner límites a un poder discrecional que no respeta el estado de derecho.
Los jueces debemos ser imparciales pero no neutrales, porque nuestro compromiso debe ser el férreo respeto de la Constitución Nacional.
* Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Vicecoordinador del Capítulo Argentina de COPAJU